
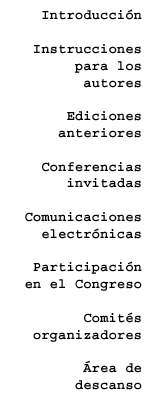
|
Diagnóstico y clasificación de las lesiones iniciales del cáncer de mama
J. F. González-Palacios Martínez
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
Es difícil, a la vista de los conocimientos actuales, enumerar lesiones que en sentido estricto puedan considerarse iniciales del cáncer mamario. Desde principios del siglo XIX se conoce que la enfermedad mamaria benigna puede ser un precursor del cáncer y por estudios más recientes, ya históricos, que algunas lesiones, en particular hiperplasias y carcinomas in situ, pueden preceder al carcinoma invasivo, existiendo un aparente continuo histológico entre ellos y también una presencia coincidente en la misma mama. Hay mujeres con procesos mamarios que tienen un incremento en el riesgo relativo de padecer cáncer: hiperplasias usuales, hiperplasias atípicas y carcinomas in situ (1). ¿Podrían ser estas las lesiones iniciales del cáncer mamario? En un sentido general y quizá inapropiado, algunas de estas lesiones, especialmente las que conllevan mayor riesgo, se consideran lesiones iniciales del carcinoma y el propio carcinoma ductal in situ, que aunque tiene algún rasgo del fenotipo de malignidad (v. g. pérdida de los controles de crecimiento) le falta la "habilidad" de invadir y metastatizar, por lo que en ese sentido es una lesión premaligna o precursora. En 1985, el Colegio de Patólogos de los Estados Unidos de América realizó una conferencia de consenso, patrocinada por la American Cancer Society, para unificar la terminología diagnóstica y determinar el significado clínico de los cambios histológicos agrupados bajo el término de enfermedad fibroquística. En una publicación resultante de esa reunión se agruparon las diferentes lesiones de acuerdo al riesgo relativo que implicaban para un subsiguiente cáncer infiltrante. El rápido avance en los métodos de detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mamarias en el último cuarto de este siglo y en lo que se refiere a la enfermedad premaligna mamaria, los cambios en la mamografía, la realización de rigurosos estudios epidemiológicos con criterios histológicos, el empleo de nuevas técnicas de biopsia y las posibilidades de un tratamiento selectivo, han contribuido a la definición de lesiones situadas en un espectro entre las claramente malignas y aquellas que no indican un incremento del riesgo de cáncer invasivo. Más recientemente (1998), a la vista del aumento de casos control estudiados, se revisó la categorización de las lesiones del consenso inicial con la incorporación de datos provenientes de nueva información epidemiológica, separándose, al igual que en un principio, grupos de lesiones que representan diferente riesgo relativo en comparación con las mujeres de la población general pertenecientes al mismo rango de edad (2).
RIESGO RELATIVO PARA CARCINOMA MAMARIO INVASIVO
BASADO SOBRE EL ESTUDIO HISTOLÓGICO DE TEJIDO MAMARIO BENIGNO
SIN AUMENTO DE RIESGO
“IGUAL
RIESGO QUE MUJERES QUE NO HAN TENIDO UNA BIOPSIA DE MAMA”
ADENOSIS (distinta
de la adenosis esclerosante)
ECTASIA
DUCTAL
FIBROADENOMA
SIN HECHOS COMPLEJOS
FIBROSIS
MASTITIS
HIPERPLASIA
LIGERA SIN ATIPIA
QUISTES
METAPLASIA
APOCRINA SIMPLE (sin hiperplasia o adenosis)
METAPLASIA
ESCAMOSA
RIESGO LIGERAMENTE AUMENTADO (x 1,5-2)
“RIESGO LIGERAMENTE
SUPERIOR PARA CARCINOMA INFILTRANTE COMPARADO CON EL DE MUJERES QUE NO
HAN TENIDO UNA BIOPSIA DE MAMA”
FIBROADENOMA
CON HECHOS COMPLEJOS
HIPERPLASIA
MODERADA O INTENSA SIN ATIPIA
ADENOSIS
ESCLEROSANTE
PAPILOMA SOLITARIO SIN HIPERPLASIA ATÍPICA ASOCIADA
RIESGO MEDIANAMENTE AUMENTADO (x4-5)
“RIESGO MOEDERADAMENTE
SUPERIOR PARA CARCINOMA INFILTRANTE COMPARADO CON EL DE MUJERES QUE NO
HAN TENIDO UNA BIOPSIA DE MAMA”
HIPERPLASIA
DUCTAL ATÍPICA
HIPERPLASIA
LOBULILLAR ATÍPICA
MARCADO AUMENTO
DEL RIESGO (x8-10)
"RIESGO
ALTO PARA CARCINOMA INFILTRANTE COMPARADO CON EL DE MUJERES QUE NO HAN
TENIDO UNA BIOPSIA DE MAMA"
CARCINOMA DUCTAL IN SITU
CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU
El riesgo absoluto
de desarrollar un cáncer de mama invasivo depende de factores individuales,
entre otros la edad y el tiempo trancurrido. Así en los próximos 10 años
tras el diagnóstico de esas lesiones, viene expresado en la siguiente
tabla:
|
Probabilidad de Riesgo de Desarrollar
un Cáncer de Mama en los próximos 10 años |
|||
|
Edad |
1
x riesgo incrementado |
2
x riesgo incrementado |
4
x riesgo incrementado |
|
20 |
1
en 2.000 |
1
en 1.000 |
1
en 500 |
|
30 |
1
en 256 |
1
en 128 |
1
en 64 |
|
40 |
1
en 67 |
1
en 34 |
1
en 17 |
|
50 |
1
en 39 |
1
en 20 |
1
en 10 |
|
60 |
1
en 29 |
1
en 15 |
1
en 7 |
Hiperplasia epitelial ductal, usual, sin atipia (HD)
La HD puede ser tan acusada, que la luz del conducto en el que se produce aparezca totalmente rellena de células proliferantes, que en ocasiones adoptan un patrón genuinamente papilar. El dato fundamental en la identificación de su carácter benigno es el polimorfismo de la celularidad proliferante, debido a su doble diferenciación mioepitelial y luminal, unido a la ausencia de patrones arquitecturales propios del crecimiento neoplásico intraductal.
Hiperplasia atípica, ductal
y lobulillar
Son lesiones hiperplásicas que presentan algunos datos histológicos de carcinoma in situ. Así definidas las hiperplasias atípicas tienen una apariencia microscópica más próxima a un carcinoma in situ que a una hiperplasia usual o no atípica. Es por esto, que este diagnóstico debe plantearse ante la visión de imágenes histológicas que nos sugieran un carcinoma. Los dilemas diagnósticos serán hiperplasia usual- hiperplasia atípica por un lado y por otro, hiperplasia atípica- carcinoma in situ. No es correcto un planteamiento directo entre hiperplasia usual y carcinoma in situ (3).
HIPERPLASIA DUCTAL ATÍPICA (HDA)
La descripción simple de la HDA como una lesión que muestra algunos, pero no todos los rasgos morfológicos del carcinoma ductal in situ (CDIS), no nos indica qué datos tiene para calificarla como tal y cuales le faltan para considerarla un CDIS. Una definición más precisa nos indica que la HDA difiere de la hiperplasia usual (HD) en la presencia de hechos citológicos propios del CDIS de bajo grado y que no se califica como carcinoma o bien porque está mezclada con la HD o retiene hechos arquitecturales de esta o bien porque aun siendo cualitativamente idéntica al CDIS, es una lesión cuantitativamente limitada. En la evaluación de las proliferaciones intraductales valoraremos características citológicas y arquitecturales para definir una lesión como HD, HDA o CDIS.
Rasgos citológicos de la HDA:
La apariencia celular es el dato más importante para separar la HD de la HDA. Las células proliferantes en la HDA tienen la monotonía y uniformidad citológica característica del CDIS de bajo grado, en tanto que en la HA adoptan el polimorfismo señalado anteriormente. Si todas las células de la HDA son como las de un CDIS ambos procesos se diferenciarán por criterios arquitecturales o por requisitos cuantitativos de extensión de la lesión atípica para ser considerada un cáncer. Si todas las células proliferantes no son como las de un CDIS, estaremos ante una HDA.
La presencia de un alto grado de anaplasia en las células proliferantes califica la lesión como un CDIS, independientemente de la arquitectura o grado de proliferación. En lesiones con atipia severa no se debe considerar el diagnóstico de HDA.
Rasgos arquitecturales de la HDA:
El patrón arquitectural
de la HDA es variable, pero generalizando, se puede encuadrar en dos categorías:
a) La proliferación celular atípica muestra cualquiera de los patrones
arquitecturales propios de la HD. B) La proliferación celular atípica
muestra uno o más de los patrones clásicos del CDIS (cribiforme, micropapilar),
pero solo en una extensión limitada. Envuelve una porción de un conducto
sencillo (afectación ductal parcial) o bien varios conductos completamente,
pero no alcanzando en esta afectación una extensión mayor, medida como
diámetro transversal agregado, de 2 mm. La
forma más frecuente de presentarse la HDA es la afectación ductal parcial,
siendo a veces mínima la porción ductal residual no afectada.
El criterio de extensión de la lesión de 2 mm, para valorar proliferaciones intraductales atípicas, no necróticas, que tienen el aspecto tanto citológico como arquitectural del CDIS de bajo grado, es arbitrario, aunque resulta de una estimación de gran número de HDA con esas características; otras valoraciones consideran como máximo, en la extensión de la HDA, la afectación uniforme de dos espacios ductales separados. Estas apreciaciones cuantitativas entrañan ciertas dificultades, si bien en la práctica se plantean pocas veces. A diferencia de la HD y del CDIS que suelen ser lesiones floridas y diseminadas en el tejido mamario, la HDA suele ser focal y de extensión limitada. En cualquier caso y como regla, ante la duda y en lesiones límite se debe favorecer el diagnóstico más conservador (más benigno) entre HD e HDA y entre HDA y CDIS.
HIPERPLASIA LOBULILLAR ATÍPICA
La hiperplasia lobulillar atípica (HLA) se puede definir como una lesión lobulillar cualitativamente similar al CLIS, pero con un menor grado de afectación de los ductos o acinis lobulillares; sería un CLIS no desarrollado plenamente, aunque como él puede extenderse por el sistema ductal.
Aunque la detección del CDIS e hiperplasias ductales se ha incrementado dramáticamente desde la introducción del screening mamográfico, los diagnósticos histológicos están asociados con una significativa falta de concordancia interobservadores, que principalmente se debe a la interpretación de los rasgos morfológicos y a la selección de los campos apropiados para examen (4). Para estandarizar los criterios diagnósticos de estas lesiones y comprender mejor su biología y curso, se ha propuesto el concepto de NEOPLASIA INTRAEPITELIAL MAMARIA (MIN) (5). El término MIN comprende todas las lesiones proliferantes no invasivas del sistema ductal mamario, abarcando cuadros de hiperplasia y papiloma con o sin atipia, además de las diferentes clases y grados de carcinoma in situ. Se proponen así tres tipos diferentes de MIN para abarcar el espectro completo de las proliferaciones ductales, lobulillares y papilares: la neoplasia intraepitelial ductal (DIN), la neoplasia lobulillar (NL) y la neoplasia papilar (PIN). Este nuevo enfoque diagnóstico permitiría una clasificación más reproducible y más acorde con el diferente comportamiento biológico de estas lesiones. Así en la DIN I se engloban la HD, la HDA y el CDIS de bajo grado; en la DIN II, los CDIS de grado intermedio y en la III los CDIS de alto grado. La NL se emplearía para designar el espectro completo de las lesiones lobulillares desde la HLA al CLIS. La PIN comprende todo el abanico de las proliferaciones papilares intraductales desde el papiloma intraductal (PIN I) al carcinoma papilar (PIN III).
CARCINOMA IN SITU
Con los nuevos métodos de detección el cáncer mamario se diagnostica más precozmente y a menudo en una fase preinvasiva y por lo tanto sin capacidad de diseminación sistémica. Ambos tipos de carcinoma no invasivo, carcinoma ductal y carcinoma lobulillar in situ, son enfermedades muy diferentes con distintos planteamientos terapéuticos.
Carcinoma ductal in situ
El CDIS no es una entidad
biológica homogénea; diferentes subgrupos de CDIS requieren diferente
tratamiento. Hasta recientemente, estos tumores se clasificaban en base
a patrones arquitecturales (comedo, cribiforme, papilar, sólido y micropapilar)
y presencia o ausencia de necrosis, pero con el mejor conocimiento de
esta enfermedad se ha observado la gran heterogeneidad arquitectural existente,
el alto componente subjetivo en su valoración y sobre todo el predominio
de las formas mixtas, además de la escasa significación clínica de las
diferentes formas, ya que cualquier subtipo arquitectural puede presentar
cualquier grado nuclear, con necrosis o sin ella y es que los rasgos citonucleares,
y también la necrosis, son de considerable importancia en el CDIS. Todos
los estudios demuestran mayor frecuencia de recidiva local, tras la extirpación
tumoral, en los carcinomas con alto grado nuclear o con necrosis de tipo
comedo, por lo que en toda descripción de un CDIS deben figurar ambos
datos, pues reflejan su potencial biológico (6).
CLASIFICACIÓN DEL CDIS
Aunque la clasificación histológica esté basada en criterios biológicos, no es suficiente para determinar una actitud terapéutica. Así, por ejemplo, una lesión pequeña, pero de apariencia agresiva puede ser suficientemente tratada por excisión solo si los márgenes son adecuados, mientras otra grande, pero sin agresividad aparente, aunque con márgenes positivos, será mejor tratada con mastectomía.
a) Gradiente nuclear
Numerosos estudios han establecido que el grado nuclear constituye
un factor de predicción clave en el tratamiento conservador del CDIS.
Existen varios esquemas de gradación, pero en la práctica todos ellos
se basan en el modelo clásico de Bloom Richardson. Algunas clasificaciones
valoran además la diferenciación citoarquitectural, un dato con escaso
poder discriminante a añadir al grado nuclear.
b) Necrosis
La presencia de necrosis de tipo comedo, junto al grado nuclear, tiene un importante valor predictivo para recidiva local delimitando subgrupos de CDIS. La necrosis se valora cuando hay restos y detritus celulares eosinófilos con cinco o más núcleos picnóticos, para distinguirla de las secreciones con o sin células histiocitarias xantomatosas. Prácticamente en todas las clasificaciones se tiene en cuenta este signo.
Muy recomendable por su fácil aplicación y alta reproducibilidad, al simplificar el gradiente nuclear en dos y valorar la presencia de necrosis, sea cual sea su intensidad, es la clasificación patológica de Van Nuys (7)

c) Tamaño del CDI
Es un factor importante a valorar en el tratamiento del CDIS. Se efectúa una medición macroscópica, difícil o imposible en muchos casos y una apreciación histológica mediante la valoración del número de bloques histológicos en que aparece el CDIS y el tamaño de muestreo entre ellos. En las lesiones más pequeñas, se determinará por medición directa el diámetro transversal de los conductos afectados.
d) Estado de los márgenes de resección
Es un dato clave en la evaluación morfológica del CDIS. Al contrario que en el carcinoma ductal infiltrante, en el que el patólogo puede identificar generalmente un margen positivo solo con el examen macroscópico, en el CDIS esta afectación suele ser invisible y no palpable. Como dificultad añadida, está el hecho de que para evaluar adecuadamente un margen, se requiere el estudio histológico completo de la resección, previamente marcada con tinta china. Esta será también la única forma de excluir enfermedad invasiva dentro de la muestra remitida como CDIS. La valoración de la distancia mínima entre el CDIS y la superficie de resección, para considerar un margen de tejido normal como positivo, está en discusión.
Tratando de unificar los factores de más importancia en la valoración del CDIS se proponen índices multifactoriales que puedan ser utilizados en decisiones de tratamiento. Uno de los más aceptados, basado en una gran serie de CDIS, es el Indice Pronóstico Van Nuys (8). En él se combinan tres factores estadísticamente significativos en la predicción de recidiva local de pacientes con CDIS: tamaño tumoral, amplitud del margen y clasificación patológica de Van Nuys. Se consigue un recuento que varía desde 1, para lesiones con el mejor pronóstico a 3 con el peor.
INDICE
PRONOSTICO VAN NUYS (IPVN)
RECUENTO 1 2 3
Tamaño (mm) £15 16-40 ³41
Margen (mm) ³10 1-9 < 1
Clasificación Grado nuclear I o II Grado nuclear I o II Grado nuclear III
sin necrosis con necrosis con o sin necrosis
IPVN BAJO: recuento 3 - 4 IPVN INTERMEDIO:
recuento 5 - 6 - 7 IPVN ALTO: recuento 8 - 9. La probabilidad de recidiva
local difiere significativamente entre estos subgrupos y lo que es más
importante está relacionada en cada grupo con el tipo de tratamiento.
El problema de este índice es que
en la práctica se sustenta en variables cuya valoración exacta es difícil.
e) Microinvasión
Uno de los más importantes datos en el examen microscópico del CDIS
es la identificación de invasión estromal y sobre todo de pequeños focos
infiltrativos considerados como microinvasión, término aplicado de forma
heterogénea y no estandarizada en muchos estudios, lo que hace difícil
conocer su exacto significado clínico.
Se considera microinvasión cuando en un CDIS hay uno o más focos
de infiltración del estroma interlobulillar no especializado o del tejido
adiposo y nunca mayor de 1 mm (T1mic). Un diagnóstico de microinvasión
incuestionable requiere la presencia de hechos de carcinoma invasivo,
tales como la extensión de la lesión más allá de los confines de la unidad
ductolobulillar, desarrollo de un estroma desmoplásico e histología apropiada.
Se deben descartar fenómenos de atrapamiento, artefacto, esclerosis ductal
etc. La evidencia de invasión debe de ser inequívoca; en caso de duda
el tumor se debe clasificar como CDIS. La microinvasión, empleando criterios
restrictivos para su diagnóstico, es un fenómeno muy poco frecuente, casi
exclusivamente asociado a carcinomas extensos y de alto grado, que debe
ser contemplado como el general de este tipo de CDIS (9).
Carcinoma lobulillar in situ
El CLIS o neoplasia lobulillar tiene el mismo lugar de origen que la mayoría de los CDIS, la unidad terminal dúctulo-lobulillar (UTDL), pero en él la diferenciación neoplásica se produce hacia estructuras acinares más que ductales. La diferencia básica de ambas enfermedades se refiere a su consideración biológica: el CDIS es una lesión preinvasiva, que si desarrolla un carcinoma infiltrante tiende a producirse en su vecindad. Por el contrario el CLIS más que una lesión preinvasiva, se considera una lesión de riesgo para carcinoma infiltrante, que de producirse va a asentar en cualquier lugar tanto de la mama ipsilateral como de la contralateral. El CLIS es una neoplasia detectada incidentalmente por lo que su frecuencia es difícil de estimar. Enfermedad generalmente bilateral y muchas veces multicéntrica, no presenta rasgos mamográficos distintivos y tampoco es susceptible de diagnóstico citológico cierto mediante punción-aspiración.
Cicatriz radial, adenosis microglandular, carcinoma tubular
Hay numerosos estudios que apoyan el concepto de que el carcinoma tubular es el centro de un espectro continuo de lesiones, que puede comenzar en proliferaciones glandulares benignas, entre ellas las cicatrices radiales y adenosis microglandular, y terminar en carcinomas infiltrantes agresivos, siendo pues la lesión inicial neoplásica que posteriormente dará lugar a carcinomas sin rasgos tubulares (10). Las cicatrices radiales son lesiones mamarias benignas caracterizadas por un centro fibroelastósico con ductos radiales y lobulillos con varias alteraciones, incluyendo cambios proliferativos y formación de quistes. En un amplio estudio reciente (11), se observa que las mujeres con esta lesión amplían el riesgo de cáncer al doble, incrementándose este cuanto mayores y más numerosas son las cicatrices radiales. La adenosis microglandular es una proliferación infiltrativa benigna de glándulas pequeñas, sin componente de células mioepiteliales en su revestimiento, al igual que el carcinoma tubular. Aunque hay rasgos histológicos que diferencian a ambos, la distinción puede ser difícil e incluso se han descrito formas atípicas de adenosis microglandular y su transición a carcinoma infiltrante. El diagnóstico de carcinoma tubular implica un pronóstico favorable y puede ser susceptible de terapia conservadora, por lo que debe basarse en estrictos criterios histológicos y diagnosticar así sólo las formas tubulares puras o constituidas en más del 90% por el componente tubular característico.
Diagnóstico de las lesiones iniciales mamarias mediante técnicas de biopsia mínimamente invasivas
La introducción de programas de "screening" del cáncer mamario ha incrementado la importancia del diagnóstico preoperatorio en la investigación de las lesiones mamarias, basado en el trípode multidisciplinario constituido por radiólogos, cirujanos y patólogos, con la punción aspiración con aguja fina como principal herramienta. Un paso más se ha dado con la biopsia con aguja (needle core biopsy, NCB) que se ha convertido en el procedimiento de elección para investigar lesiones sospechosas mamográficamente, con precisión en el diagnóstico de lesiones benignas y de carcinoma infiltrante, que puede obviar otros procedimientos diagnósticos adicionales, siendo cada vez más útil con la mejora de los procesos técnicos y a medida que aumenta el conocimiento de la patología mamaria. No obstante los posibles errores de muestreo inherentes al método hacen que se puedan producir falsos negativos. En las lesiones hiperplásicas atípicas, el diagnostico puede requerir la realización de una biopsia excisional, pues un CDIS o un carcinoma infiltrante pueden tener un componente de HDA sobre todo en su vecindad, algo que sucede entre el 33-87% de los casos, aunque las cifras más recientes son bastante más bajas, en torno al 10-15%. Numerosos trabajos han intentado encontrar factores mamográficos o histológicos que permitan predecir esta asociación; parece demostrado que la extensión de la HDA es capaz de predecir la presencia de lesiones clínicamente significativas. Así si la lesión atípica queda confinada a no más de dos focos lobulillares del tejido de una NCB, generosamente realizada con la obtención de abundante tejido sospechoso, algo solo conseguible con las técnicas de biopsia más costosas, las posibilidades de que en la biopsia excisional existan lesiones más significativas es mínima (12).
Con la introducción de la NCB el diagnóstico preoperatorio del CDIS es también posible, pero por desgracia en una alta proporción de casos, próxima al 50%, se hallarán focos infiltrantes en el estudio de la resección definitiva. Aunque hay resultados contradictorios, no parece que existan factores mamográficos o histológicos capaces de predecir la existencia de ese componente invasivo (13). Estos falsos negativos pueden reducirse notablemente incrementado el porcentaje de lesión obtenida mediante la punción, para lo que se precisa utilizar sistemas más complejos y costosos de biopsia.
Mientras que el diagnóstico de HDA por NCB implica una biopsia excisional de la lesión sospechosa, no sucede lo mismo con el diagnóstico de hiperplasia lobulillar atípica (HLA) o de carcinoma lobulillar in situ (CLIS), ya que ambas lesiones son incidentales en el material de biopsia y rara vez causa de la lesión mamográfica que la determina.
Bibliografía:
1. Page DL, Dupont WD, Rogers LW, Rados MS Rados MS. Atypical hiperplsatic lesions of the female breast: a long-follow-up study. Cancer 1985; 55:2698-2708.
2. Fitzgibbons PL, Henson DE,
Hutter RVP, et al. Bening breast chages and the risk for subsequent breast
cancer: an update of the 1985 consensus statement. Arch Pathol Lab Med
1998; 122: 1053-1055.
Page DL, Rogers LW. Combined
histologic and cytologic criteria for the diagnosis of mammary atypical
ductal hyperplasia. Hum Pathol 1992; 23: 1095-1097.
4. European Commission Working Group on Breast Screening Pathology.
Causes of inconsistency in diagnosing and classifying intraductal proliferations
of the breast. Eur J Cancer 2000; 36: 1769-1772
5. Tavassoli FA. Ductal carcinoma in situ: Introduction of the conceptof ductal intraepithelial neoplasia. Mod Pathol 1998; 11: 140-154
6. European
Commission Working Group on Breast Screening Pathology. Consistency achieved
by 23 European pathologists in categorizing ductal carcinoma in situ of
the breast using five clasifications. Hum Pathol 1998; 29:1056-1062
7. Silverstein
MJ, Poller DN, Waisman JR, et al. Prognostic classification of breast
ductal carcinoma in situ. Lancet 1995; 345:1154-57
8. Silverstein
MJ, Lagios MD, Craig PH et al. A prognostic index for ductal carcinoma
in situ of the breast. Cancer 1996; 77: 2267-74
9. Schnitt
SJ. Microinvasive carcinoma of the breast. Int J Surg Pathol 1998; 6:
183-188
10. Stalsberg
H, Hartmann WH. The delimitation of tubular carcinoma of the breast. Hum
Pathol 2000; 31: 601-607
11. Jaobs
TW, Byrne C, Colditz G et al. Radial scars in benign breast biopsy specimens
and the risk of breast cancer. N Engl J Med 1999; 340: 430-436
12. Ely
KA, Carter BA, Jensen RA et al. Core biopsy of the breast with atypical
ductal hyperplasia. a probabilistic approach to reporting. Am J Surg Pathol
2001; 25: 1017-1021
13. Wahedna Y, Evans AJ, Pinder SE et al. Mammographic size of ductal carcinoma in situ does not predict the presence of an invasive focus. Eur J Cancer 2001; 37: 459-462
Uninet.edu & Club de Informática Aplicada de la SEAP
Correo-e contacto mailto:conganat@uninet.edu